Un hombre alegre vende los ata�des en el almac�n de la calle cercana.
Suele decir a los compradores unas bromas muy a tiempo que le han
hecho
el m�s popular de los f�nebres comerciantes.
Ya sab�is que la alfombrilla ha devastado en medio mes todo ginaos
que
la muerte, cruel, y dura, ha pasado por los hogares arrancando las
flores.
Ese d�a la lluvia amenazaba caer. Las nubazones plomizas se
amontonaban
en la enorme forma de las vastas humaredas. El aire h�medo soplaba
da�ino desparramados toses, y los pa�uelos de seda o lana envolv�an
los
pescuezas de las gentes higi�nicas y ricas. �Bah! El pobre diablo
tiene
el pulm�n ancho y sano. Se le da poco que una r�faga helada le
ataque, o
que el cielo le apedree con sus granizos las espaldas desnudas y
morenas
por el sol de verano. �Bravo roto! su pecho es roca para el mordisco
de
la brisa glacial, y su gran cabeza tosca tiene dos siempre abiertos
soberbiamente a la casualidad, y una nariz que as� aspira el miasma
como
el viento marino oloroso a sal, que fortifica el pecho.
�A d�nde va �a Nicasia?
Hela ah� que pasa con la frente baja, arropada en su negro manto de
merino basto. Tropieza a veces y casi se cae, as� va andando ligero.
�A
d�nde va �a Nicasia?
Camina, camina, camina, no saluda a los conocidos que la ven pasar,
y
parece que su barba arrugada, lo �nico que se advierte entre la
negrura
del tapado, tiembla.
Entr� al despacho donde hace siempre sus compras, y sali� con un
paquete
de velas en la mano, anudando la punta de un pa�uelo a cuadros donde
ha
guardado el vuelto.
Lleg� a la puerta del almac�n de cosas mortuorias. El hombre alegre
le
salud� con un buen chiste:
�Eh! �Por qu� con tanta prisa, �a Nicasia? �Se conoce que busca el
dinero!
Entonces, como si le hubiesen dicho una dolorosa palabra de esas que
llegan profundamente a conmover el alma, solt� el llanto y franque�
la
puerta. Gimoteaba, y el vendedor con las manos por detr�s se paseaba
delante de ella.
Al fin pudo hablar. Le explic� lo que quer�a.
El ni�o, �ay! su ni�o, el hijo de su hija, �se hab�a enfermado hac�a
pocos d�as de una fiebre tan grande!
Dos comadres hab�an recetado y sus remedios no hab�an hecho efecto.
El
angelito hab�a ido agrav�ndose, y por fin, esta ma�ana se le qued�
muerto entre los brazos. �Cu�nto sufr�a la abuelita!
�Ah! se�or, lo �ltimo que le quiero dar a mi muchachito: un caj�n de
aquellos; no tan caro; debe ser forrado en azul con cintas rosadas.
Luego un ramillete de flores. Yo les pagar� al contado. Aqu� est� el
dinero. �A ver?
Ya se hab�a secado las l�grimas, y como llena de resoluci�n s�bita,
se
hab�a dirigido a escoger el peque�o ata�d. El local era estrecho y
largo, como una gran sepultura. Hab�a aqu�, all�, cajones de todos
tama�os, forrados en negro o en colores distintos, desde los que
ten�an
chapas plateadas, para los parroquianos ricachones del barrio, hasta
los
sencillos y toscos, para los pobres.
La vieja buscaba, entre todo aquel triste agrupamiento de f�retros,
uno
que fuese, para ella, digno del cadavercito amado, del nieto que
estaba
p�lido y sin vida, en la casa, sobre una mesa, con la cabeza rodeada
de
rosas y con su vestido m�s bonito, uno que ten�a en labor gruesa,
pero
vistosa, p�jaros violeta, que llevaban en el pico una guirnalda
roja. |
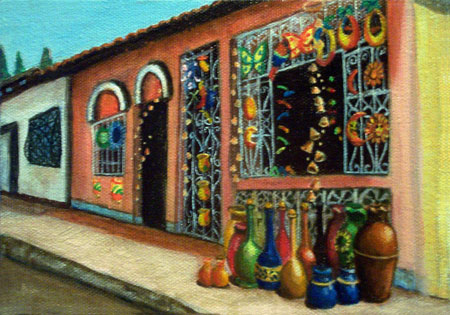 |
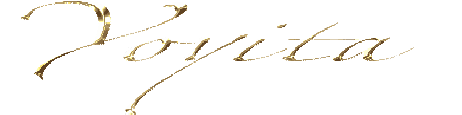
![]() para comunicarse con la artista
para comunicarse con la artista