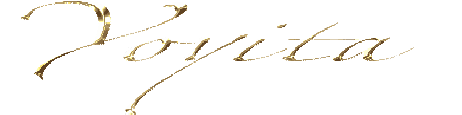A poco andar se detuvo.
El sol hab�a roto el velo opaco de las nubes y ba�aba de claridad �urea
y perlada un recodo de camino. All� unos cuantos sauces inclinaban sus
cabelleras hasta rozar el c�sped. En el fondo se divisaban altos
barrancos y en ellos tierra negra, tierra roja, pedruscos brillantes
como vidrios. Bajo los sauces agobiados ramoneaban sacudiendo sus testas
filos�ficas - �oh, gran maestro Hugo! - unos asnos; y, cerca de ellos,
un buey gordo, con sus grandes ojos melanc�licos y pensativos donde
ruedan miradas y ternuras de �xtasis supremos y desconocidos, mascaba
despacioso y con cierta pereza la pastura. Sobre todo, flotaba un vaho
c�lido, y el grato olor campestre de las yerbas pisadas. Ve�ase en lo
profundo un trozo de azul. Un huaso robusto, uno de esos fuertes
campesinos, toscos h�rcules que detienen un toro, apareci� de pronto en
lo m�s alto de los barrancos. Ten�a tras de s� el vasto cielo. Las
piernas, todas m�sculos, las llevaba desnudas. En uno de sus brazos
tra�a una cuerda gruesa y arrollada. Sobre su cabeza, como un gorro de
nutria, sus cabellos enmara�ados, tupidos, salvajes.
Llegos� al buey en seguida y le ech� el lazo a los cuernos. Cerca de �l,
un perro con la lengua afuera, acezando, mov�a el rabo y daba brincos.
-�Bien!- dijo Ricardo.
Y pas�...